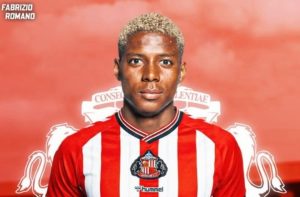Por: Beatriz Viteri Naranjo
La salud mental constituye un componente esencial del bienestar integral de las personas y un pilar indispensable para el desarrollo sostenible de las sociedades contemporáneas. En Ecuador, el abordaje de este tema ha adquirido una relevancia creciente durante las últimas décadas, impulsado tanto por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos como por la necesidad de construir políticas públicas que garanticen atención digna, inclusiva y accesible. No obstante, persisten brechas estructurales que limitan el ejercicio pleno de estos derechos, lo que exige una revisión crítica y propositiva desde una perspectiva humanista y socialmente comprometida.
Desde el enfoque de los derechos humanos, la salud mental se reconoce como un derecho inherente a la dignidad humana. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece que el Estado debe garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con énfasis en la prevención y la atención integral. Este mandato constitucional se complementa con la adhesión del país a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula la obligación de los Estados de asegurar el más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo, la distancia entre la normativa y la práctica cotidiana sigue siendo notoria, especialmente en contextos rurales y en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La pobreza, la violencia estructural, la exclusión y la discriminación se convierten en factores determinantes que afectan el bienestar psíquico de las personas. Por ello, cualquier política pública orientada a fortalecer la salud mental debe incorporar estrategias intersectoriales que integren la educación, la vivienda, el trabajo digno y la protección social como elementos inseparables del bienestar emocional y psicológico.
La inclusión social representa un eje central; ya que, la estigmatización de los trastornos mentales continúa siendo una barrera significativa que impide la integración plena de las personas afectadas. En la sociedad ecuatoriana, los prejuicios culturales y la desinformación contribuyen a perpetuar estereotipos negativos, generando exclusión en espacios laborales, educativos y comunitarios. De ahí la necesidad de promover una cultura de respeto y empatía, sustentada en la sensibilización social y en la formación de profesionales que comprendan la salud mental desde un paradigma de derechos y no desde la marginalización del sufrimiento.
El aumento de los casos de depresión, ansiedad y suicidio en jóvenes ecuatorianos demanda acciones urgentes orientadas a fortalecer la resiliencia emocional desde la infancia. La escuela, la familia y los medios de comunicación pueden convertirse en espacios estratégicos para fomentar una cultura del autocuidado, la empatía y la búsqueda de ayuda profesional sin temor a la estigmatización.
La promoción del bienestar emocional no debe concebirse como un asunto individual, sino como una responsabilidad colectiva que involucra a todos los sectores sociales; ya que, solo mediante un esfuerzo conjunto, entre Estado, sociedad y comunidad académica será posible consolidar un sistema de salud mental que responda verdaderamente a las necesidades de la población, promueva el bienestar integral y reafirme el valor de la vida humana en toda su diversidad y complejidad.